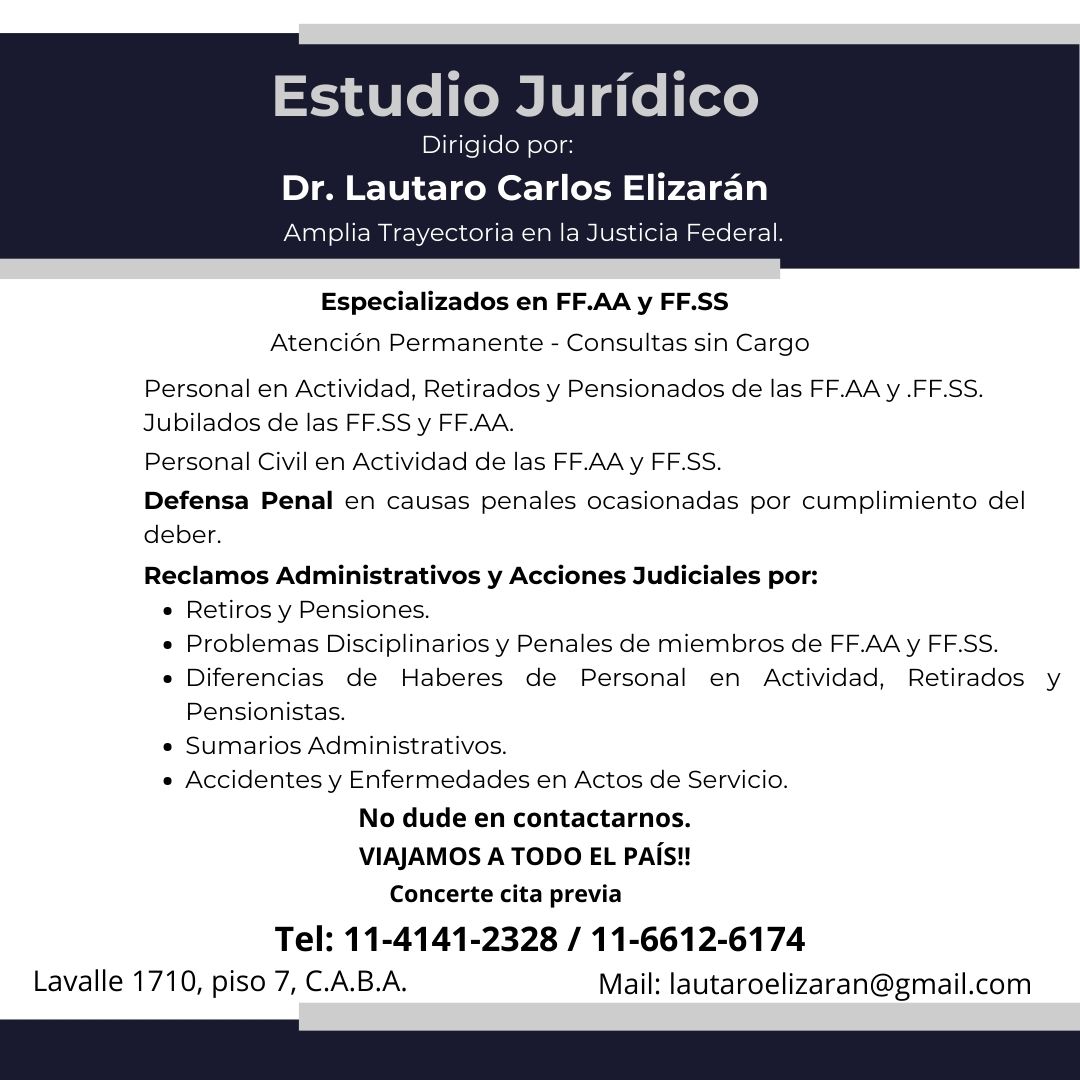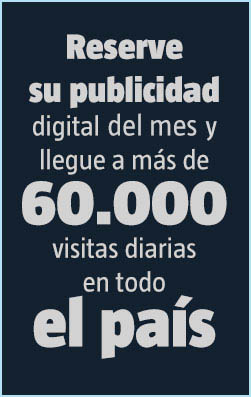Por Santiago M. Sinópoli * Doctor en Ciencias Jurídicas
REDACCION TIEMPO MILITAR. I. Introducción
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Castillo, Carlos Ernesto s/ incidente de recurso extraordinario” (23 de octubre de 2025) marca un punto de inflexión en el tratamiento judicial de la prisión preventiva en causas de lesa humanidad.
Después de casi dos décadas de tolerancia hacia detenciones preventivas prolongadas, el Tribunal —por mayoría— dictó un pronunciamiento que reencauza el debate dentro de los límites constitucionales y convencionales del debido proceso, reafirmando el principio republicano de que nadie puede ser tratado como culpable sin condena firme. En sentido opuesto, el voto disidente del juez Ricardo Lorenzetti —que rechazó el tratamiento de fondo por la vía del art. 280 del CPCCN— expone una tensión profunda: la permanencia de un razonamiento jurídico basado en la excepcionalidad punitiva, donde el imputado por delitos de lesa humanidad es concebido como un sujeto fuera del derecho.
II. La posición mayoritaria: restaurar la legalidad constitucional
La mayoría de la Corte —integrada por los Dres. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz— hizo lugar a la queja y al recurso extraordinario, declarando inválida la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal y ordenando dictar un nuevo pronunciamiento conforme a la doctrina de la razonabilidad en la prisión preventiva. El Tribunal retomó la línea de su precedente “Acosta” (Fallos: 335:533) y precisó que: La prisión preventiva no puede ser una pena encubierta ni extenderse indefinidamente. Su duración debe ser proporcional, excepcional y fundada en riesgos procesales concretos, no en la mera gravedad del delito. El “deber especial de cuidado” del Estado argentino frente a crímenes de lesa humanidad no puede justificar la suspensión de garantías. Mantener una detención cautelar por más de once años viola el principio de inocencia y degrada el Estado de Derecho. La Corte afirmó categóricamente: “Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto.” Este párrafo —incluido en el considerando 18— sintetiza la visión de la mayoría: el respeto al debido proceso es el límite infranqueable del poder punitivo estatal, aun frente a los delitos más graves.
III. El voto de Lorenzetti: la neutralidad formal como excepción encubierta
En disidencia, el juez Ricardo Lorenzetti votó por rechazar la queja con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, declarando inadmisible el recurso sin examinar el fondo del caso. Esa fórmula procesal —aparentemente neutra— tiene consecuencias jurídicas sustantivas: Evita el control constitucional sobre la duración irrazonable de una prisión preventiva que llevaba más de once años. Convalida, en los hechos, el statu quo de detención indefinida. Niega revisión judicial efectiva, transformando la excepcionalidad en normalidad. La abstención de Lorenzetti no es un mero formalismo técnico: constituye un acto de resignación del control de constitucionalidad. Al omitir pronunciarse sobre la arbitrariedad y la violación de los artículos 7.5 CADH y 9.3 PIDCP, su voto naturaliza la existencia de un subsistema penal de excepción, donde las garantías no se aplican con igual fuerza a todos los ciudadanos.
IV. El Derecho Penal del Enemigo en clave judicial
El Derecho Penal del Enemigo (DPE), formulado por Günther Jakobs, se caracteriza por tres pilares: Anticipación punitiva: se castiga antes del hecho o sin condena. Suspensión de garantías: se relativizan la inocencia, el plazo razonable y la proporcionalidad. Exclusión simbólica: el acusado deja de ser persona jurídica y se transforma en “enemigo”. En este contexto, el voto de Lorenzetti encarna los tres elementos: Al omitir el control de una detención prolongada e irrazonable, acepta la anticipación punitiva. Al no exigir fundamentación casuística, suspende las garantías procesales. Al tratar el caso con indiferencia formal, consolida la exclusión del imputado del orden jurídico común. El uso del art. 280 CPCCN como escudo procesal sirve aquí como una herramienta de neutralización: impide el debate constitucional y mantiene a los imputados por lesa humanidad bajo un régimen de excepcionalidad jurídica. En palabras del propio Jakobs, el enemigo “no es tratado como persona, sino como fuente de peligro”. La disidencia de Lorenzetti asume esa lógica, trasladando al plano judicial lo que en teoría penal se considera una forma de autodefensa del Estado frente al enemigo interno.
V. Las convenciones internacionales como límite infranqueable
La mayoría de la Corte, en cambio, se alinea con el bloque de constitucionalidad y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido reiteradamente que: “La prisión preventiva prolongada constituye una pena anticipada incompatible con la presunción de inocencia.” (Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 2010, párr. 146). El voto de Lorenzetti se aparta de ese estándar al no garantizar el control judicial efectivo sobre la razonabilidad del encierro. En los hechos, su postura despoja de vigencia material a las convenciones internacionales, subordinando el derecho al principio de autoridad.
VI. Conclusión
El fallo Castillo consolida dos paradigmas contrapuestos: El constitucionalismo garantista, que la mayoría reafirma al subordinar la coerción penal a los límites de la ley, la proporcionalidad y las obligaciones internacionales del Estado. Y el excepcionalismo punitivo, que se expresa en la disidencia de Lorenzetti, donde el silencio formal encubre una aceptación del Derecho Penal del Enemigo. Al no revisar una prisión preventiva de once años, Lorenzetti renuncia al control de constitucionalidad, y con ello acepta la degradación del Estado de Derecho que la mayoría intenta corregir. El caso Castillo es, así, una advertencia: el Derecho Penal del Enemigo no sólo se manifiesta en discursos punitivistas, sino también en las omisiones judiciales que, bajo apariencia técnica, perpetúan la desigualdad ante la ley.
N. de la R.: Asesor jurídico de la ONG Unión del Personal Militar Asociación Civil.
Análisis publicado en la red oficial de la UPMAC.